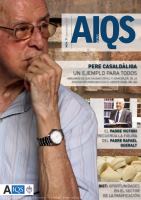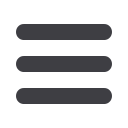

36
37
AIQS
News
71
AIQS
News
71
A fons
A fondo
In depth
posiblemente, aquel aparato, ahora en el Museo del
IQS, fue el primer cromatógrafo de uso general que
hubo en España: era el Perkin Elmer 116 E.
A finales de 1961, unos técnicos de la empresa Butano
SA vinieron a visitar el Dr. Condal para gestionar si
el Instituto Químico de Sarrià podría analizar el gas
butano por medio de la cromatografía de gases, técnica
analítica reciente y poco conocida, entonces. Cabe
recordar que el año 1957 se creó la empresa Butano SA;
y a principios de los años sesenta, las bombonas de
gas butano eran parte del mobiliario de la mayoría de
hogares de nuestro país. El butano, ahora denominado
GLP, se convirtió en el combustible más común en
cocinas, estufas y calefactores de agua.
Mi director de tesis me invitó a participar en la reunión
con los técnicos que acababan de llegar de Madrid.
Inmediatamente nos dimos cuenta que el único criterio
para saber si el GOP era mayoritariamente butano
o propano era la medida de la presión en envasado
las burbujas a temperatura ambiente. Si la presión
era de entre 2 3 bares, el componente mayoritario
era considerado butano, y si la presión que medían
estaba comprendida entre 6 y 7 bares, la fracción se
consideraba propano. Criterio muy elemental, pero
coherente con los datos de presión de vapor de estos
hidrocarburos.
El Dr. Condal explicó que la cromatografía de gases
permitía la separación y la determinación cuantitativa
de los hidrocarburos que constituían la mezcla del GLP
contenido a las bombonas. Recuerdo que, preparando
esta reunión, llegamos a la conclusión que el laboratorio
en el cual trabajábamos disponía de los medios
para resolver el problema de analizar el gas butano.
Afortunadamente, en la compra del cromatógrafo se
habían incluido varias columnas, y una estaba repleta
de sílice, para hacer cromatografía gas-sólido. Por lo
tanto, se decidió que en el incipiente laboratorio, que
entonces se llamaba
Métodos Instrumentales de Análisis
,
analizaríamos el gas contenido en las bombonas de
butano o propano.
No obstante, cuando ya habíamos llegado al acuerdo
fundamental, que comprendía también el precio
propuesto por parte del IQS, el señor Condal hizo una
pregunta a los técnicos de Butano SA.
¿Qué quieren que se analice, la fase líquida o la fase
de vapor contenido de la bombona que contiene la
muestra que se tiene que analizar?
La respuesta fue desconcertante. Nos dijeron. Ustedes
agiten bien la bombona y da igual que tomen muestra
del líquido o del vapor: si la han agitado bien, una u la
otra tendrán la misma composición.
Inmediatamente, la ley de Raoult me apareció al cerebro
y al mismo tiempo percibí la congestión en el rostro del
señor Condal, que contenía la conocida indignación de
mi y nuestro profesor ante del disparate. Se consideró
inoportuno, en aquel momento y situación, hacer una
clase sobre la lei de Raoult, y el Dr. Condal decidió
convencerlos del error haciendo un experimento.
Utilizamos una pequeña bombona de butano, de
aquellas azules de camping, y tomamos muestras del
gas que salía a medida que se iba vaciando. Se hicieron
más de veinte análisis. En las primeras, salía cerca de
un 28% de propano, el componente más volátil, y en
las últimas muestras el contenido de propano había
bajado hasta el 14%. El resto correspondía a butano,
butanos ramificados y pequeñas cantidades de etano y
pentanos.
Evidentemente, en la segunda visita, a aquellos técnicos
no les hizo falta la lección sobre equilibrio líquido
vapor de las mezclas binarias, y quedaron convencidos
que hacía falta tomar una muestra del líquido como
representativa del contenido de
cada bombona.
Como
buen
doctorando,
me
correspondía a mí la tarea de
tomar muestra de las bombonas de
butano y propano que la empresa
correspondiente enviaba al IQS
para ser analizadas. Puedo asegura
que esta parte importante del
método analítico era francamente
incómoda.
Era necesario poner la bombona
en la posición correcta para que la
muestra que saliera de ella fuera de
la fase líquida. Este líquido entraba
en un globo que se hinchaba en
vaporizarse. Esta operación, por
seguridad, no se podía hacer en
el laboratorio. Las bombonas que
cabía analizar llegaban en grupos
de cuatro o seis, las pequeñas
eran de 12 kilos y las grandes de
24, y estas últimas presentaban
dificultades para ponerlas de
manera horizontal para sacar la
muestra correctamente.
En el laboratorio, hacíamos pasar
el gas contenido al globo por el
introductor de muestras gaseosas
del cromatógrafo y se ponía en
marcha el proceso cromatográfico,
que se realizada a 60 ºC.
En la parte superior de la figura
1, hay el cromatograma de una
muestra de gas butano. De derecha
a izquierda, corre el tiempo de
elución. El primer pico o señal es el
aire, que inevitablemente se cogía
en tomar lamuestra; el segundo pico
corresponde a una pequeña cantidad
de metano; el tercer es de eteno;
el cuarto pico, ya importante, es
propano; siguen los mayoritarios: el
isobutano es el primero y el butano
el segundo. Estos dos isómeros
están parcialmente solapados al
cromatograma.
Cuando ya había pasado el tiempo
para comprobar que tras el pico
de butano no salía hacia otro
señal, yo rebobinaba atrás el papel
registrador, desplazaba el señal
de fondo seguía el registro, a
velocidad más lenta, para captar los
picos o los señales minoritarios de
los hidrocarburos de cuatro o cinco
átomos de carbono. Era necesario
ahorrar el papel registrador, era
caro y, lo más importante, ¡era de
importación!
A la parte inferior de la figura 1, se
puede ver el registro de una muestra
especialmente
interesante
que
explica por qué Butano SA estaba
tan preocupada por estos análisis.
Tras el pico del butano, se ve una
señal o un pico que distorsiona la
cola de butano y que corresponde al
propeno o propileno.
No
interesaba
malvender
el
propileno
por
quemar,
sino
destinarlo
a
la
fabricación
de polímeros, entre ellos, el
polipropileno.
De
otro
lado,
todos recordamos la introducción
al mercado de las estufas o los
calefactores catalíticos, que mucho
influyeron en mejorar el confort de
nuestros hogares, aquellos años.
Como todos sabemos, no es tan
fácil quemar bien el GLP o cualquier
combustible, siempre cabe tener
presente el riesgo de producción de
monóxido de carbono (CO), que, en
una concentración de un 1/1.000, en
la atmósfera de un recinto cerrado,
puede ser mortal. Todos recordamos
y lamentamos casos de intoxicación
con CO.
Las estufas o los calefactores
catalíticos dan la máxima garantía
respecto a la prácticamente nula
produccióndemonóxidode carbono,
siempre y cuando el catalizador
funcione
correctamente.
La
presencia de propileno en el gas
combustible puede dar lugar a su
polimerización, favorecida por el
catalizado, pero con la consiguiente
desactivación de este, generando
un serio riesgo que se produzca CO y
graves intoxicaciones por monóxido
de carbono.
Espero, bienvenidos compañeros,
que encontréis algún sentido en
el título que he escogido para este
escrito, que llega a las últimas
líneas. Sí, ha pasado medio siglo
desde el inicio de los análisis del
GLP de las familiares bombonas que
se ven en la mayoría de balcones
de Barcelona. También han pasado
cincuenta años desde que yo,
después de hacer los cálculos que
permitía el cromatograma, obtenía
la composición cuantitativa del
gas licuado de las bombonas
analizadas. Con estos datos, el
Dr. Condal calculaba el poder
calorífico de la muestra, con la
ayuda de una máquina de calcular
electromecánica que hacía mucho
ruido y tenía un
acumulador de
datos: sí, una memoria
que todos
utilizábamos
con
respeto
y
veneración. Esta calculadora la
consiguió el P. Miquel Montagut.
Desde el archivo del recuerdo (con
butano o sin), veo a los laboratorios
actuales, descendientes del mío,
donde hice la tesis y analizaba las
muestras de butano: la diferencia es
casi galáctica. De la tímida entrada
de la electrónica a los laboratorios
de análisis de aquellos años, hemos
pasado al todo digital. No obstante,
la física y la química son la base de
todo, si bien el cambio radical lo
encontramos en las herramientas,
los instrumentos, especialmente en
los de cálculo y en la gestión de la
información. Recuerdo que cuando
inicié los estudios en el IQS, el uso
intenso de la tabla de logaritmos y
de la regla de cálculo me condenó
a llevar gafas. Ahora veo a los
alumnos trabajando con el portátil y
me pregunto: ¿esta juventud podría,
de utilizar y obtener los resultados
de una función exponencial con
la ayuda, solo, de una tabla de
logaritmos? Ojalá que la respuesta
sea: sí.
Miquel Gassiot
Promoción 1959
Fig.2